Viene de la primera parte
Habíamos quedado en que el fantasma de Jesús Martín Barbero sobrevolaba las conversaciones que hace un cuarto de siglo Mario Kaplún había realizado a los padres fundadores de la comunicología latinoamericana. El debate entre los que, marcados por la obra de Armand Mattelart, denunciaban la alienación que causaban los medios y los que reivindicaban la capacidad de resignificación de las audiencias atravesaba las conversaciones de todos los investigadores. En 1989 asistí a mi primer congreso internacional (INTERCOM, Florianópolis, Brasil). En ese megaevento -donde participó la plana mayor de la comunicología latinoamericana y española- pude escuchar la conferencia de Jesús Martín Barbero y realizarle una breve entrevista. Veinticinco años después esa voz fantasmal que hacía sentir su ausencia en el volumen Comunicación: Memorias de un campo vuelve para sumarse al debate.
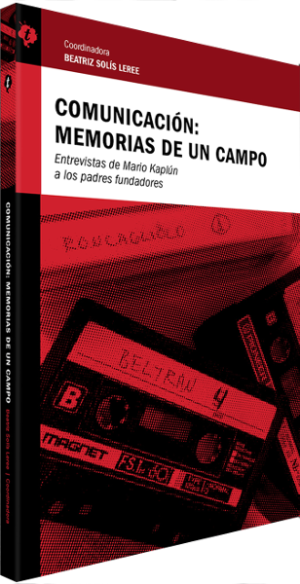
La entrevista
Jesús Martín Barbero “Hacia una teoría del placer”
Revista Señales Nº 1, Buenos Aires, 1990. Entrevista realizada por Carlos Scolari en el marco del XII Congreso Brasilero de Investigadores de la Comunicación “Industrias culturales. El desafío de la integración latinoamericana”, setiembre de 1989.
CAS: ¿Cuál es el balance que puede hacerse de la producción teórica y la investigación en comunicación en la década del 80?
JMB: Cualquier balance tiene una carga de subjetividad muy fuerte, no sólo por lo parcial que es la información que tenemos de lo que ha pasado en estos años en América Latina, sino porque puede haber gente que plantee el avance en líneas diferentes de las que yo señalo. Yo diría que hubo un tiempo en que la investigación en comunicación estuvo muy marcada por una concepción dependiente no sólo de modelos extranjeros, sino de grandes teorías de las que esperamos la definición de aquello que era verdaderamente comunicación, de aquello que debería ser realmente estudiado. Mi balance es que en estos años hemos ido viendo mucho más ajustadamente que definir la comunicación es imposible por fuera de las especificidades culturales. Un primer elemento es que dejamos de creer que era la teoría, una cierta teoría –bien fuera de la sociedad o una teoría general de la comunicación- la que nos iba a demarcar el campo. Esa demarcación del campo es tarea nuestra, es una tarea de construcción permanente en la medida en que vamos aglutinando más variables de la vida de nuestros pueblos, que tienen como mediador general a lo cultural. Segundo: este acercarnos desde las prácticas, desde los modos de comunicación de nuestros pueblos, para valorar de una manera mucho más histórica lo que entendemos por comunicación y lo que vale la pena ser investigado, nos ha reportado el tomar conciencia del papel estratégico que hoy tienen los problemas y los procesos de comunicación en nuestros pueblos.
CAS: ¿La comunicación, entonces, como fenómeno desde el cual penetrar lo social?
JMB: No estamos diciendo que estudiar comunicación es estudiar lo fundamental de la sociedad; estamos diciendo que por los procesos de comunicación pasan algunas de las dimensiones del bloqueo de estas sociedades y de las posibles estrategias de su desarrollo y transformación, que es algo distinto. En este sentido yo diría que uno de los elementos más importantes de este balance es que la investigación en comunicación ha ido posibilitando nuevas formas de hacer comunicación. Yo sé que estamos empezando, yo sé que todavía estamos muy lejos de una articulación entre investigación y docencia, y sobre todo docencia en términos profesionales, en términos de salida de producción. Sin embargo creo que empieza realmente a haber una conexión entre la búsqueda del trabajo investigativo y un diseño de formas de transformación de las prácticas comunicativas.
CAS: ¿Cómo se insertan en ese panorama el renovado interés por estudiar las industrias culturales, ahora desde una perspectiva no apocalíptica?
JMB: Digamos que hay por una parte una toma de conciencia de que es el mercado el que está integrando, el que está transformando realmente las relaciones entre países, las relaciones entre regiones dentro del mismo país, las relaciones entre las clases sociales. Este papel protagónico del mercado hace que volvamos a mirarlo pero no de una manera fatalista; hay en el mercado una dimensión de intercambio que no puede ser obnubilada por el hecho de que las grandes empresas sean las que controlen el mercado. Porque si no, y es aquí donde viene lo nuevo, seguiríamos pensando las prácticas transformadoras por fuera del mercado, con una concepción marginal, en buena medida “ghettizada”. Yo diría que esta vuelta a la industria cultural es una vuelta a lo macro, a la conciencia de que la transformación de la sociedad pasa por el mercado, por nuevas estrategias de ubicación en las industrias culturales, muy penetradas de lo transnacional, pero que por otro lado tienen todavía brechas y contradicciones que permiten cierta presencia de la sociedad civil, de los grupos sociales, de los movimientos sociales.
CAS: ¿Podemos decir que se pasó de plantear el conflicto dentro del Estado a plantearlo dentro del mercado?
JMB: Por lo menos se pasó de verlo unilateralmente. Se produce un abandono tanto de una concepción de derecha –que no ve en el estado sino al controlador y que ve en el mercado la solución porque “el mercado es el que libera”, “el que patrocina la modernidad”, “el que nos empata con el mundo”- como la visión de izquierda, que bendecía (por decirlo paradójicamente) toda propuesta de estatización porque identificaba estatizar con socializar, y al revés, veía en el mercado una pérdida de libertad, una pérdida de autonomía. La práctica histórica nos ha demostrado que ni el mercado funciona así, porque tiene sus propias contradicciones, ni el Estado funciona de manera que estatizar sea socializar. Encontramos por un lado el autoritarismo del Estado y por otro las contradicciones del mercado. En este sentido lo que estamos rompiendo son esquemas maniqueos que nos venían de muy lejos, no sólo teóricos, sino esquemas políticos, de trabajo político.
CAS: ¿Cuáles serían los retos a la investigación en comunicación en los ´90?
JMB: Yo creo que los retos que se nos están abriendo están en la posibilidad de adquirir una nueva sensibilidad hacia la pluralidad de formas de la comunicación. Primer elemento: estudiar al emisor no es sólo estudiar los dueños de los medios, es estudiar todo el espacio de producción, las rutinas productivas, las competencias, las ideologías profesionales, donde empatan las lógicas de las ideologías con el mundo de las culturas de los actores sociales que producen la comunicación. Ahí se nos amplía enormemente el espacio de investigación. Pero sobre todo se nos amplía si nosotros vinculamos esa cotidianeidad productiva a la cotidianeidad de los receptores. No en el sentido de pasar de estudiar al emisor primero y ahora al receptor, no estamos focalizando simplemente el receptor, estamos focalizando una dimensión fundamental de la comunicación que estaba olvidada, y es la producción de sentido. La lectura es la que produce el sentido último. Entre lo que alguien quiere decir y lo que alguien acaba leyendo, entendiendo, utilizando, hay un abismo, por lo menos hay diferencias muy fuertes.
CAS: Esta teoría de la recepción necesita ineludiblemente de una teoría de la producción discursiva…
JMB: Y de una teoría de la cultura. En la medida en que es desde culturas de clase, desde culturas de grupos sociales, desde donde nosotros podemos entender qué es lo que hace el receptor. Tenemos que ampliar cada vez más los conceptos para poder empatar cómo se regula desde la producción y cómo se regula desde el espacio de la recepción. Estamos estudiando lógicas sociales en ambos casos. No estamos estudiando lo objetivo versus lo subjetivo, sino modos de regulación social. El concepto de “habitus” de clase de Bordieu es fundamental para poder entender los hábitos de recepción.
CAS: Los enfoques teóricos altamente racionalistas, ¿no pueden ser vistos como una forma de violencia simbólica cuando se intenta estudiar una lógica popular? ¿No sería posible pensar en una teoría, una “alquimia teórica” que sintetice ambas lógicas, la“científica” y la “popular”?
JMB: No creo que podamos integrar una teoría. Podemos hacer converger perspectivas de análisis diferentes. Yo diría al revés: uno de los planos que hemos venido rescatando en el camino –y hablo personalmente- ha sido toda la dimensión lúdica, toda la dimensión del placer. Entrar realmente al mundo de la comunicación nos exige salir de una ascética izquierdista –que era profundamente racionalista y dejaba afuera muchas dimensiones que no cabían en su esquema-. Hay una dimensión de placer en el uso de los medios que siempre dejábamos del lado de la alienación. Nunca vimos lo que allí había de cultura, de desafío, de subversión. Por supuesto también de alienación, pero no sólo. Una de las cosas en que hemos avanzado indudablemente es que la imagen que tenemos de la comunicación es mucho más compleja, tanto en términos de los actores como en términos del espacio productivo y de la recepción, y de las dimensiones posibles de análisis, donde salimos de la teoría de la comunicación y empezamos a incorporar antropología, psicoanálisis, una semiótica menos imperialista y mucho más ligada a la teoría de los discursos.

La conferencia
En la conferencia dictada durante el XII Congreso Brasilero de Investigadores de la Comunicación / INTERCOM (setiembre de 1989) Jesús Martín Barbero ya se perfilaba como el gran referente de la nueva comunicología latinoamericana. En esa intervención habló del «panorama de la investigación en comunicación en América Latina en los últimos cinco años (…) en tres campos: las políticas y las tecnologías, la relación entre industria cultural y culturas populares, y por último, los cambios en el análisis de los medios». A continuación algunos extractos con los conceptos fundamentales de su conferencia:
Políticas y tecnologías
Después de varios años de discusiones entre los defensores de la libertad de prensa y los que reivindicaban la intervención sobre la propiedad de los medios, JMB proponía poner «la atención, más que en la propiedad en sí misma, en el tipo de representatividad social del actor dentro de un país concreto y a la complejidad de las mediaciones técnico-productivas sin las cuales es imposible pensar una verdadera democratización de las comunicaciones». Apoyándose en el concepto de «hecho laboral» (introducido por Nicolás Casullo) JMB sostenía que «las prácticas productivas de comunicación no son reguladas solamente por los controles de la propiedad, sino que hoy están siendo reguladas por las estructuras jerarquizadas de decisión, por las ideologías profesionales, por las culturas profesionales, por las diferenciaciones de estatus y sobre todo por las organizaciones de la rutina productiva y las técnicas de trabajo». Queda claro que JMB se oponía a cualquier idea de medio entendido como un bloque monolítico, una perfecta máquina de dominación que imponía su discurso a lo largo y a lo ancho de la sociedad.
Relación entre industria cultural y culturas populares
Cuando JMB explicaba que «asistimos a un desplazamiento de la hegemonía del Estado a la hegemonía del mercado, un mercado que se presenta a sí mismo como el espacio dinámico de la sociedad» en el congreso de Florianópolis más de uno se removía en su silla. JMB iba incluso más allá: el mercado «es un espacio que nos enlaza desde las culturas provinciales de cada país con la cultura del mundo» que «nos lleva a redefinir la relación hegemónica ya no tanto en términos de homogeneización sino en términos de resignificación. El mercado mundial no quiere acabar con las diferentes culturas, lo que quiere es reusarlas, reutilizarlas en términos de su propio beneficio». Ubicar en este nuevo contexto a los procesos de resistencia y transformación «exige indudablemente un análisis más complejo que aquel que hacíamos sobre el proceso de homogeneización».
Cambios en el análisis de los medios
En la parte final de su conferencia JMB describía las dos grandes orientaciones que vislumbraba para el análisis de los medios. Por un lado, todo apuntaba a «la superación de la reducción del concepto de cultura al concepto de ideología. Es decir, al análisis de contenido como espacio de mera reproducción de lo social y al análisis del medio como espacio de contradicción, de conflicto en la medida en que los usuarios no son mero receptores pasivos, no son animalitos que reaccionan imbécilmente a lo que el medio les insufla (…) Nuestros estudios se limitaban a estructuras de la propiedad de los medios y a estructuras de significación del mensaje, para nada al punto de llegada y de realización de la comunicación «. Por otra parte, JMB propone el «análisis de esos usos sociales que la gente hace de lo que les medios le proponen». Si bien se ha avanzado a nivel teórico, a nivel metodológico «nos falta mucho trecho que recorrer (…) Debemos corregir los deductismos que nos vienen de las encuestas como los inductismos que nos vienen de la observación participante».
Hasta aquí la conferencia deJesús Martín Barbero. Queda poco para agregar a sus palabras: en esos momentos, a caballo entre los años ochenta y noventa, se estaba consolidando un cambio de paradigma en la investigación sobre comunicación en América Latina, cada estudioso se posicionaba frente a ese debate y las conversaciones teóricas no eran precisamente un diálogo amigable y exento de pasiones. Pero los tiempos han cambiado. Hoy los debates epistemológicos no levantan polémicas. Mientras escribo estas líneas se está llevando a cabo el XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) en la UAM-Cuajimalpa (México). Me temo que las conversaciones teóricas que ahí se están dando no llegan a tener la carga ideológica o la emotividad que caracterizaban a la encarnizada discusión entre el enfoque denuncista y el culturalista. ¿Será que hoy predominan los consensos teórico-ideológicos en los estudios de comunicación? ¿Se han convertido los debates académicos en desapasionados diálogos entre aburridos colegas? Espero equivocarme pero, si así fuera, habría que comenzar a remover las aguas y promover nuevas discusiones.
Final abierto
La historia no termina aquí. ¿Qué está pasando hoy con el debate entre denuncistas y culturalistas? ¿Es sólo un recuerdo del pasado teórico? Después de casi dos décadas de hegemonía del paradigma culturalista en América Latina: ¿podemos decir que sigue vigente? ¿O están surgiendo otras concepciones de los medios? Antes o después deberemos volver al origen del modelo culturalista y, en un salto temporal hacia el presente, ver qué queda de la discusión entre los defensores de una teoría de la alienación y los que rechazaban la manipulación mediática en nombre de los procesos de resignificación/reapropiación cultural.
Continuará.

One Pingback